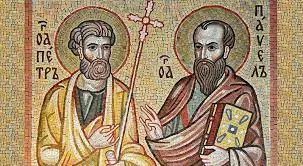He venido a traer fuego a la tierra, ¡y cómo desearía que
ya estuviera encendido! - Lc 12,49 -. Carta no pastoral de un cristiano a los
Obispos de Navarra y del País Vasco sobre el futuro de esta Iglesia y esta
Iglesia en el futuro
Cada época produce una narración y una representación
particular de Dios y, por lo tanto, también de Jesucristo. Al igual que en el
arte, Jesús es representado con las formas, los costumbres y las vestimentas de
la época. Cada época histórica pinta, narra y cuenta a Jesús de una
manera determinada: a todo esto podemos llamarlo inculturación.
Por ejemplo, ya estamos acostumbrados a la imagen del
Dios trinitario, que es relación en sí mismo; estamos acostumbrados incluso a
la imagen del Dios sufriente: en la historia de la Iglesia, de hecho, poner el
sufrimiento en Dios podía chocar con cierto tipo de pensamiento, sobre todo el
helenístico, que sin embargo contribuyó a proporcionar el vocabulario para
elaborar las definiciones de nuestro patrimonio teológico.
Muchas de estas inculturaciones que nos llegan del pasado
parecen inadecuadas, deficientes, incapaces de decir y anunciar a Dios hoy. Hoy
se renueva la necesidad de favorecer el encuentro entre el Evangelio y la
historia para saber qué imágenes son más adecuadas para declinar la buena nueva.
No se trata de renegar del pasado, sino de percibir que, en un mundo vaciado de
trascendencia, en un cielo despejado de dioses, el hombre puede ser alcanzado
todavía por la narración evangélica que creemos prometedora y significativa
para toda la humanidad.
Cada vez pienso un poco más que el anuncio todavía puede
llegar al hombre contemporáneo si se introduce la siguiente perspectiva: Jesús
de Nazaret, en su humanidad, nos habla plenamente de Dios.
Hoy es necesario subrayar esto. Una perspectiva que no
es, como se podría pensar, relativista o minimalista, y que ciertamente no
pretende descalificar la figura de Jesús como Hijo de Dios marginando su
naturaleza divina.
En la carta a los Efesios, Pablo escribe: «... en
él habéis sido instruidos, según la verdad que es en Jesús» (Ef 4,21),
y la verdad para el Nuevo Testamento es la revelación plena de Dios. No se dice
en el Kyrios –Señor–, ni en el Cristo (Christόs), sino en Jesús de
Nazaret.
Se trata, pues, de captar la cualidad reveladora de la
«práctica» de humanidad de Jesús, es decir, cómo el hombre de Nazaret ha
declinado lo humano. Porque eso es lo que narra y revela Dios. La manera de
hablar, escuchar, encontrar, amar, rezar de Jesús: eso es lo que revela el
rostro de Dios.
Y es que al Dios cristiano lo vemos ahí, totalmente en la
humanidad de Jesús de Nazaret. No es minimalismo teológico. El día en que los
creyentes comprendamos lo que significa subrayar la humanidad de Jesús como
narrador de Dios, nos daremos cuenta de que esto requiere un esfuerzo de
evangelización radical de nuestra propia humanidad, que involucra todas las
fibras de nuestro ser —intelectual, físico, emocional, afectivo, psicológico—
llamadas a dejarse impregnar por la palabra fecunda del Evangelio.
Es un quehacer de conversión integral, personal, eclesial
y comunitaria. En la narración de Jesús, elaborada en los siglos pasados y
recientes, se ha producido una divinización a veces demasiado rápida de Jesús,
olvidando su simple humanidad.
En una bella entrevista que el entonces patriarca
ortodoxo Atenágoras concedió a Olivier Clément venía a decir más o menos que hemos
olvidado la simple humanidad de Jesús. Aquella que a través de gestos y
palabras narra a Dios.
La humanidad de Jesús puede tender un hermoso puente
entre el texto evangélico y nuestra existencia actual, porque esa humanidad nos
interroga: ¿cómo hablamos, cómo vivimos las relaciones, cómo escuchamos, cómo
declinamos lo humano? El cristianismo es una interpretación, una hermenéutica
de lo humano.
Probablemente seguimos proyectando sobre Dios, y por lo
tanto sobre quien lo narra, imágenes de poder milagroso, fuerza sobrenatural,
sacralidad ultraterrena, que en realidad son rotundamente desmentidas por el
mismo Evangelio.
A mí me impacta mucho, por ejemplo, el episodio de las
tentaciones de Jesús (Mt 4,1-11; Lc 4,1-13), donde Jesús rechaza, discerniendo
que son diabólicas, es decir, procedentes del maligno, de Satanás, las
tentaciones del poder milagroso: convertir las piedras en pan, por ejemplo,
donde el pan puede ser explotado como instrumento seductor de poder: es la
hermenéutica que hace el escritor ruso Dostoievski en La leyenda del Gran
Inquisidor: el viejo cardenal reprende abiertamente a Jesús hasta
condenarlo de nuevo a muerte.
¿Y por qué? Porque Jesús se negó a hacer el
milagro de convertir las piedras en pan, no complaciendo a la gente que, afirma
el Inquisidor, no busca otra cosa. La gente no busca a Dios, sino el milagro,
cambiándolo por la libertad, solo quiere ser alimentada. Todos los poderes
mundanos lo han entendido muy bien: panem et circenses.
O bien, he aquí la otra tentación: «Si eres Hijo de
Dios, tírate abajo. Está escrito: a sus ángeles les dará órdenes en tu favor y
te llevarán en sus manos». Vuelve de nuevo lo milagroso, lo religioso,
lo sobrenatural: el templo utilizado como estrado para la propia afirmación. O,
por último, la tercera tentación relativa a los poderes de la tierra a cambio
de la adoración.
Proyectamos sobre Dios imágenes de grandeza, fuerza,
poder. Sin embargo, la grandeza del cristianismo reside en descartar todos los
poderes.
Y ya no podemos comprender el «escándalo» del
cristianismo porque, en última instancia, también nosotros cultivamos
implícitamente una mens religiosa, instalamos y pensamos a Dios
en la lógica de lo omnipotente, de lo fastuoso, de lo sobrehumano, de lo
prodigioso, de lo sobrenatural.
Considerar al ser humano como lugar de
revelación de Dios nos parece un debilitamiento de Dios. Nosotros,
los creyentes, en cambio, confesamos que el salvador del mundo es el hombre
colgado en la cruz, desnudo y en total derrota. Este es el escándalo.
Pablo tiene razón: «Nosotros predicamos a Cristo crucificado: escándalo
para los judíos y locura para los paganos» (1 Cor 1,23).
El énfasis en lo humano va precisamente en la dirección
de la kenosis (Fil 2,7) [11], que es la de la encarnación, la asunción de la
fragilidad de la condición humana. El cristianismo no es solo paradoja, sino
también oxímoron.
Y me pregunto si la «potencia» del cristianismo, su
capacidad de desarrollar un pensamiento a la altura de los retos culturales
contemporáneos, no reside precisamente en esta yuxtaposición, por así decirlo,
antinatural de realidades contrastantes: Dios y el hombre Jesús, el
Salvador del mundo y el impotente colgado en la cruz.
De ahí la vida cristiana como oxímoron: amar al que no es
amable, al enemigo. Porque está muy bien decirlo, pero el corazón del Evangelio
es «amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen» (Mt
5,44). El enemigo es lo no amable por excelencia. O esperar lo inesperable:
esperar que ese cadáver resucite. O creer lo increíble: creer en la muerte de
la muerte, creer en la resurrección del cuerpo muerto. La fe, la esperanza y la
caridad se sitúan bajo el signo de la oxímora.
Subrayar lo humano genera escándalo: preferimos
aferrarnos a nuestra seguridad religiosa y crearnos una imagen de Dios que
finalmente escape a nuestras fragilidades, debilidades y límites. El proprio
del cristianismo nos advierte: mira, Dios está cerca de ti, no lo busques
lejos, en lo alto de los cielos o en lo profundo de los abismos, como sugiere
el Deuteronomio (Dt 4,7); está ahí, en lo humano que hay en ti, en lo humano
salido de las manos creadoras de Dios, frágil y con todas sus sombras. Búscalo,
Dios, y encuéntralo precisamente allí: es una labor de conversión de mentalidad
y de reforma eclesial.
Quizá hasta hemos perdido por el camino aquella conciencia
de que el cristianismo no es una religión al uso. La actitud que preferimos es
sobre todo «devocional», es decir, aquella que nos permite crear una imagen de
Dios que, en última instancia, dominamos y está en nuestro poder. Al proyectar
en Dios nuestros deseos, nuestras necesidades, nos eximimos de hecho del
trabajo de cuestionar lo que somos humanamente en lo más profundo de nosotros
mismos (y lo que estamos llamados a ser).
El riesgo del cristianismo hoy es haberse convertido en
una práctica que no pide nada. ¿Dónde está la diferencia entre la vida de los
cristianos y la de los demás? ¿Una hora de Misa los Domingos para luego salir y
seguir haciendo exactamente lo mismo que todos? Quizás sí, quizás basten unas
pocas actividades socio-solidarias o relaciones filantrópicas-altruistas: pero
hasta ahí llegamos todos, no hace falta a Jesús de Nazaret.
Dios reducido a equivalente simbólico de una relación
altruista. He aquí que el camino devocional-religioso corre el riesgo de
anestesiar precisamente el impacto escandaloso del Evangelio, desbarata la
locura del cristianismo y hace que el cristianismo actual sea descolorido, descafeinado y
poco atractivo.
La Iglesia tiene sin duda muchos adversarios que son
mucho más seductores, mucho más poderosos y ejercen una fuerza de atracción a
la que es difícil resistirse. Hoy en día, el demonio de la facilidad, también
conocido como «todo y ahora», es una fuerza dominante que atrae y se opone a la
difícil, laboriosa y lenta construcción de una identidad humana y cristiana
sólida y consistente.
La fe también nos pone ante una elección entre el camino
fácil y el camino difícil: y el camino fácil, un poco como la puerta ancha y el
camino espacioso del que habla el Evangelio (Mt 7,13-14), es más atractivo y es
casi obvio tomarlo sin pensarlo dos veces.
Seguramente no es necesario enumerar los muchos enemigos
seductores que ofrecen en el mercado sus mercancías, decididamente más
atractivas que la austera y un poco pasada de moda oferta evangélica. Pero aquí
radica la responsabilidad de la Iglesia, de las comunidades cristianas —de
quienes en la Iglesia detentan la autoridad—, pero en realidad de todos,
presbíteros y laicos, animadores pastorales, catequistas: narrar lo
humano de Jesús que habla a mi vida porque habla de la vida. Y aquí debemos
preguntarnos: ¿qué es lo humano hoy?
En primer lugar, lo humano hoy se pone a prueba a diario
por lo inhumano. Se puede incluso decir que lo inhumano es una posibilidad
siempre presente en lo humano. Como escribe el
poeta Wystan Hugh Auden: «El mal nunca es extraordinario y siempre es
humano. Comparte nuestra cama y se sienta a nuestra mesa».
Los seres humanos somos muy buenos creando lo inhumano,
humillando lo humano, produciendo inhumanidad. Al mismo tiempo, todo el mundo,
no solo los cristianos, desea relaciones basadas en esa humanidad que consiste
en el respeto y el reconocimiento del otro, la veneración de la dignidad y la
sacralidad del otro, de su preciosa y precaria singularidad inscrita en su
rostro. El rostro es el único icono verdadero y auténtico de lo trascendente.
Además, hoy nos enfrentamos al gran desafío de lo
poshumano, una tendencia histórico-cultural de pensamiento e
intervención sobre la realidad que ya es omnipresente: me refiero al
pensamiento posmortal, a la mecanización del hombre y a la humanización de las
máquinas, a la creación de robots sensibles, a lo que puede surgir de las
aplicaciones de la Inteligencia Artificial, etc.
Precisamente, ¿qué es hoy el ser humano? Es una pregunta,
también porque las concepciones del ser humano en África, en América, en Asia,
en Oceanía… en Europa son diferentes. Hoy vivimos en un
mestizaje de culturas y diferencias antropológicas y nos cuesta mucho
orientarnos y tener una línea directriz única y compartida que seguir para
responder a la pregunta sobre la identidad del ser humano.
¿Y qué es la vida humana? ¿Tiene algo que decir el ser
humano de Jesús de Nazaret al ser humano particular, único e irrepetible que
soy yo?
Precisamente porque vivimos en una época cultural que
está remezclando radicalmente el mapa antropológico y el sentido de lo humano,
la acción pastoral evangelizadora de la Iglesia debería ser más atenta y
consciente, sobre todo hacia los jóvenes: asumir la práctica de la
humanidad de Jesús tal y como se narra en los Evangelios y mostrar que el
Nazareno ofrece una dirección. Atención: no digo la dirección, esto es
importante, sino una dirección.
No hay ninguna necesidad de Jesús hoy. Su humanidad es
una posibilidad, una oferta, una propuesta. El cristianismo hoy ha salido del
régimen de la cristiandad, reconociendo que ya es una minoría. Lo dijo el Papa
Francisco en su discurso a la Curia con motivo de aquella felicitación
navideña: «Ya no estamos en la cristiandad» (21 de diciembre de
2019).
La de Jesús es una auténtica «hermenéutica de lo humano»,
pero junto a otras narrativas; se traicionaría a sí misma si pretendiera ser la
única, la mejor, aquella a la que todos deben referirse o que todos deben
llegar a abrazar. Hay que decirlo claramente. La condición minoritaria en la
que se encuentra hoy el cristianismo en Occidente significa que pierde y
perderá en extensión, pero podrá tal vez ganar en convicción. Al fin y al cabo,
los discípulos no eran más que un pequeño grupo. Sin embargo, supieron irradiar una alternativa, una novedad radical al mundo cultural tomando en serio la humanidad de su maestro.
De nuevo me viene a la mente lo que decía Atenágoras a Olivier
Clément: los cristianos hemos convertido el cristianismo en una especie
de casuística moral, cuando en realidad el cristianismo es fuego, vitalidad,
generatividad. ¿Dónde encontramos hoy esta vitalidad?
Es la experiencia inicial de los dos discípulos de Emaús
(Lc 24,13-35): el anuncio de la Iglesia contemporánea se asemeja a un obituario
(que es exactamente lo que hacen los dos de Emaús), dando así la razón a
Nietzsche cuando decía que en las iglesias solo se recita el requiem
aeternam Deo, «el eterno descanso a Dios» que ha muerto.
Los dos
de Emaús hacen un relato intachable, hablando de Jesús como profeta, hombre
poderoso en obras y palabras, pero hablan de Él como si fuera un muerto. Falta
el elemento de la resurrección, que no se refiere solo al más allá, al post
mortem, sino que se convierte para los cristianos en una práctica de
resurrección cotidiana, en fuego vivificante del hoy.
Todas y cada una de las ofertas del supermercado hay que
pagarlas. La oferta cristiana tiene el sentido gratuito del don, es
precisamente una posibilidad de vida que se te abre, un futuro que se te
descubre, una alternativa a... Y que nace de la toma de conciencia de un don
que te precede y por el que puedes apostar toda tu vida. Es el camino, la vida
que Jesús ofrece, y la ofrece viviéndola, testificándola, narrándola
existencialmente, recorriéndola él mismo primero, «dejándonos un rastro
para que sigamos sus huellas» (1 P 2,21).
Este camino-oferta no solo no responde a la lógica
mercantil, del do ut des, sino que la desmiente de manera
radical. Esto es determinante: percibir que el cristianismo se convierte
en un camino diferente, muy alejado de los parámetros de la sociedad mercantil
en la que el hombre mismo se ha reducido a una mercancía. No, el cristianismo
se propone como la posibilidad de dilatar lo humano en una perspectiva
diferente, decididamente alternativa, escandalosa y, sin embargo, tremendamente
fascinante, prometedora y llena de aventura.
¿Cómo podemos hacer apreciar lo humano de Jesús, camino
fascinante y prometedor, si las personas que nos hablan del Evangelio asumen el
papel de funcionarios obedientes o burócratas rígidos?
Se necesita testimonio, mucha creatividad y valentía, hay
que estar inflamado por una pasión. Y si Jesús no consigue convertirse en una
pasión generativa, en valentía creativa, ¿qué «transmisión» puede haber, qué
contagio saludable puede producirse? ¿Qué fascinación o qué deseo podemos
suscitar?
¿No se tratará de reavivar el fuego? La mañana de Pascua, Jesús, sin ser reconocido, recorre un buen trecho con
los dos discípulos que dejan atrás Jerusalén; el camino es ya imagen del futuro
de la Iglesia y de la Iglesia del futuro. El Resucitado camina con ellos, habla
contando las Escrituras: su palabra está arraigada en una historia concreta, la
historia de Dios con el pueblo. Y se reaviva el deseo que se había apagado en
los dos caminantes. Es ahí, en el camino, donde hay que reavivar el fuego del
deseo. Quizás haya que preguntarse por qué hemos apagado el fuego del
Evangelio.
El fuego se ha apagado por culpa de un cierto moralismo,
del «hay que hacer», que se presenta como el camino más obvio e inmediato. El
vocabulario del deber puede ser importante. Hay cosas en la vida que hay que
hacer. Nos guste o no. Sin embargo, basar una vida de fe en el tema del deber
no puede sostenerse a largo plazo: el voluntarismo te hace avanzar durante un
tiempo y luego fracasa. No podemos reducir el Evangelio de la libertad a un
manual de moral del deber.
Esta es una cuestión decisiva, sobre todo para las
generaciones jóvenes, que precisamente en el plano moral, y no digamos en el
plano de la ética sexual, están a mil leguas de lo que la Iglesia sigue
predicando y pidiendo que se practique. ¿Quién soy yo, un hombre de la Iglesia,
para decirte a ti, joven, a quién debes amar y cómo debes amarlo? ¿Quién soy
yo, representante de la religión, para erigirme en intérprete y dueño del amor
y pretender orientar tu deseo? ¿Quién soy yo? ¿Quién te crees que eres Joseba,
cristiano, misionero claretiano, presbítero?
Aquí habría que mencionar una idea que, aunque soy
consciente de que puede resultar discutible, me convence cada vez más
personalmente, y es que la moral, la ética, es un producto humano, un artefacto
(incluso cuando se inspira en dictados religiosos) que cambia con el tiempo y
somos nosotros quienes la elaboramos históricamente. No es algo que viene dado
desde arriba. Las posiciones de la historia de la Iglesia con respecto a
múltiples cuestiones que afectan a la ética han sido diferentes, nunca
unívocas. Han evolucionado con el desarrollo de la historia. Como se atribuye
al Papa Juan XXIII: «No es el Evangelio lo que cambia: somos nosotros los
que empezamos a comprenderlo mejor».
Si miramos la humanidad de Jesús,
no me parece que Jesús prestara tanta atención a ciertas dimensiones de la
moralidad. Me pregunto si los silencios de Jesús no se han convertido en temas
recurrentes, incluso preferidos, en nuestras reflexiones, debates, propuestas …
Y, al revés.
¿No se tratará de reavivar el fuego? También Jesús vino a
traer el fuego: «He venido a traer fuego a la tierra, ¡y cómo desearía que ya
estuviera encendido!» (Lc 12,49). Es una palabra espléndida. ¿Lo que Jesús vino
a traer, lo hemos alimentado, mantenido encendido o enterrado? Y la advertencia
del Nuevo Testamento sigue viva y urgente para los cristianos a lo largo de la
historia: «No apaguéis el Espíritu» (1 Ts 5,19).
P. Joseba Kamiruaga Mieza CMF